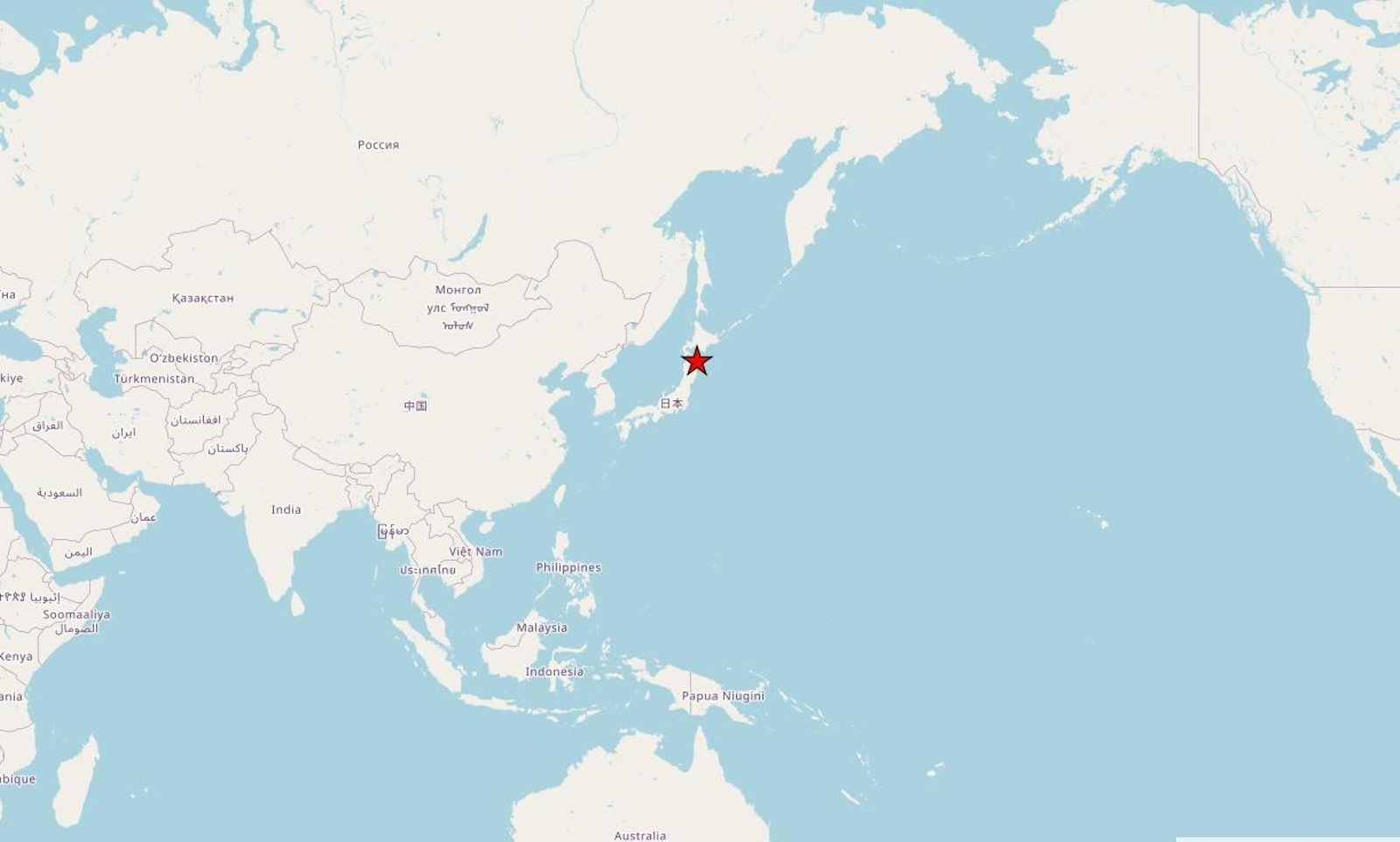En Andalucía, la Peña de Arias Montano (I)
Cien años de José Nogales
TODOS los años, el día 7 de septiembre, víspera de la Natividad de la Virgen, los caminos de la sierra llénanse de gentes que en alegre romería van hasta lo alto de la Peña. Júntanse las caravanas de unos y otros pueblos en las encrucijadas llenas de sombra y de frescura que dan los castañares, y el rumor de la muchedumbre se esparce por el campo hasta henchir el aire saturado de gratos olores otoñales.
Es delicioso aquel rincón de Andalucía, donde ven la nieve y donde el pueblo canta sus canciones montañesas a la sombra de las madroñeras y los robles. Ahora, en el tiempo de la romería, la sierra, semejante al altar de Pomona, osténtase cargada de frutos. Corren las frígidas aguas por lievas, en que los chopos mojan sus raíces; brindan las zarzas en todos sus vallados sus racimos dulzones; en las huertas olorosas, ríndense los melocotoneros al peso de su sazonada carga; los peros rosáceos de dulcísima pulpa inclinan las ramas de los delicados árboles; las higueras verdejas ofrecen su fruto carminoso, tan grato al paladar; engordan los membrillos, cual bolas de oro claro, en las varas flexibles como fustas; los altos nogales mecen sus cápsulas en las orillas de los arroyos, y los castaños umbríos dejan caer la húmeda sombra de sus hojas y sus erizos sobre la alfombra perfumada de helechos y orégano...
La multitud marcha como empujada por incitante estímulo derramando por la espesura su cántico de alegría. Allá van mujeres andando, muchas descalzas en son de voto o penitencia; las más, acomodadas en holgadas hamugas o en las ancas de huesudos caballos, agarradas a jinetes cuidadosos al par de la hembra y de las alforjas. Allá van serranos de afeitada cara y de inocentón talante, con más picardía por dentro que todos los famosos pícaros del Perchel y la Macarena; y no falta la turba piojosa de chiquillos sueltos, andando cien veces el camino y no dejando en paz oropéndola en los castaños, tórtola en los mimbrales ni gazapo en las manchas de apretado monte o en los claros apacibles en que verdean las primeras hierbas.
En las hondas cañadas huelen los juncos y las madreselvas; en las cumbres soleadas, el hinojo y el zumaque; y allí sacude el viento las ramas de las encinas y los largos sarmientos de la vid silvestre, que enlaza con sus tentáculos los altos pimpollos de los árboles.
Al caer de la tarde llegan a Alájar, nombre árabe de aspereza gutural muy en consonancia con el pueblo. Hay en él calles enteras con todo el sabor pintoresco del siglo XVII; casas con balcones de madera carcomida y guardapolvo opulento; rejas de hierro batido, de primitiva labor y candoroso arte; cruces de castaño con faroles colgadizos y amplias azoteas cubiertas donde cuelgan a secar los orejones. Tienen algo de huraño aquellas casas que disimulaban escondrijos mil, trampas en los techos y cuevas debajo del hogar, tinajas sin fondo, muros dobles, fingidas pajaretas y pesebres que no eran sino brocales... Toda la artimaña secreta, subterránea y clandestina de un pueblo que antes vivía en la épica lucha del contrabando.
La caravana llena las calles, se desborda en las plazoletas, hace remanso en los mesones, inunda los corrales con la turba inquieta de bestias sudorosas, y emprende gentilmente la ascensión a la Peña por aquella cuesta larga, empinada, riscosa, que subían los antiguos contrabandistas al galope de sus caballos, con la hembra enga-lanada a las ancas y lanzando gritos feroces.
A la mediación de la famosa cuesta hay un humilladero con sus rejas siempre cerradas. Piadosa luz alumbra noche y día una cabeza de ajusticiado, cabeza horrible, de ojos vidriosos y un palmo de lengua fuera. Dicen que es un Ecce homo, y sin duda está allí para justificar el aserto de que, entre españoles, la estética y la devoción suelen andar de espaldas.
Allá en lo alto, dando vista a la ermita, en un socavón tapizado de verde, lanza su eterno rumor de hervidero ronco la fuente, que brota por una bola de piedra agujereada que llaman la olla; derrámanse las cristalinas aguas por el atajo y van a mover rodeznos de aceñas y a regar fresquísimos naranjales. En la gran explanada, que parece un balcón abierto en la abrupta sierra, divísase desde muy lejos la ermita blanca con su techumbre encarnada; fuera de ella, aislado y al borde de la meseta, álzase el campanario, blanco también, como un tronco de nieve fulgurante. ¡Ah, aquellas campanitas se volvieron locas, volteando de puro regocijo, cierto día de primavera en que Castelar, el gran orador del siglo XIX, fue a visitar, en aquella cumbre sagrada, la covacha de Arias Montanus, gran teólogo del silo XVI. El Ayuntamiento de Alájar lo recibió de rodillas. Los caminos de la sierra negreaban con el humano hormiguero en al aire azul cargado de efluvios primaverales; estallaban, como girándulas sonoras, los patrióticos cánticos, y los árboles floridos movían sus guirnaldas aromosas, como si en la fiesta de los hombres entrase también, deleitosa y pura, la eterna Naturaleza.
Desde aquel colosal balcón descúbrese esta provincia de Huelva, como en un mapa extendido a nuestros pies. Allá, al Nordeste, las cumbres de la cordillera de Aroche que viene del Cabo de San Vicente, Promontorium Sacrum de los romanos; más cerca, los cerros de Aracena, con sus ermitas y torreones ruinosos en las cúspides; abajo, la inmensa planicie minera, los mil penachos de humo de los minerales ardiendo; la sierra de Andévalo anudándose a los azulados montes de Portugal, y allá, en los límites del horizonte, las brumas del mar, los áureos velos en que se envuelve el Atlántico...
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por ayuntamiento de Beas
Contenido patrocinado por Cibervoluntarios
CONTENIDO OFRECIDO POR AMAZON