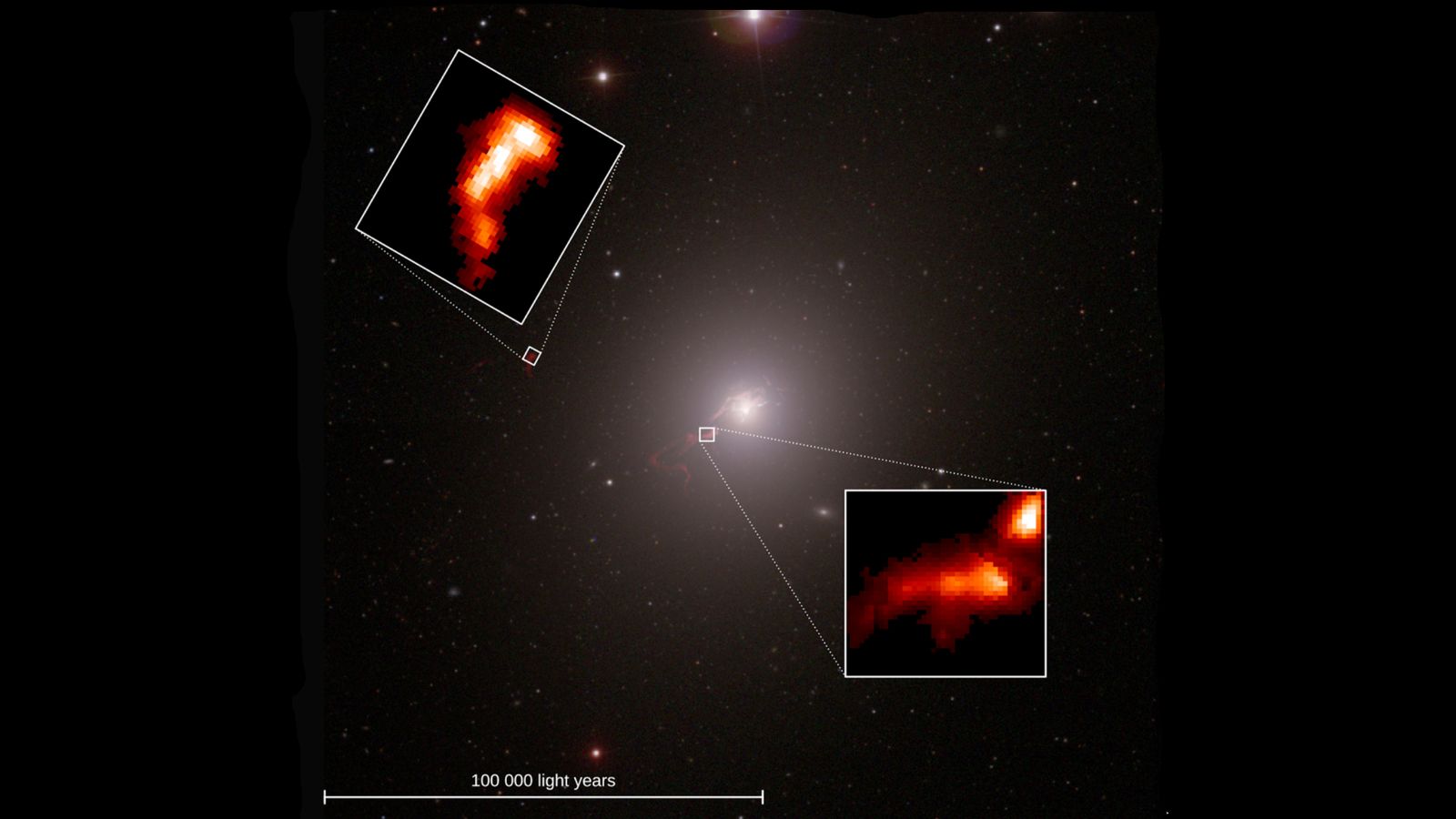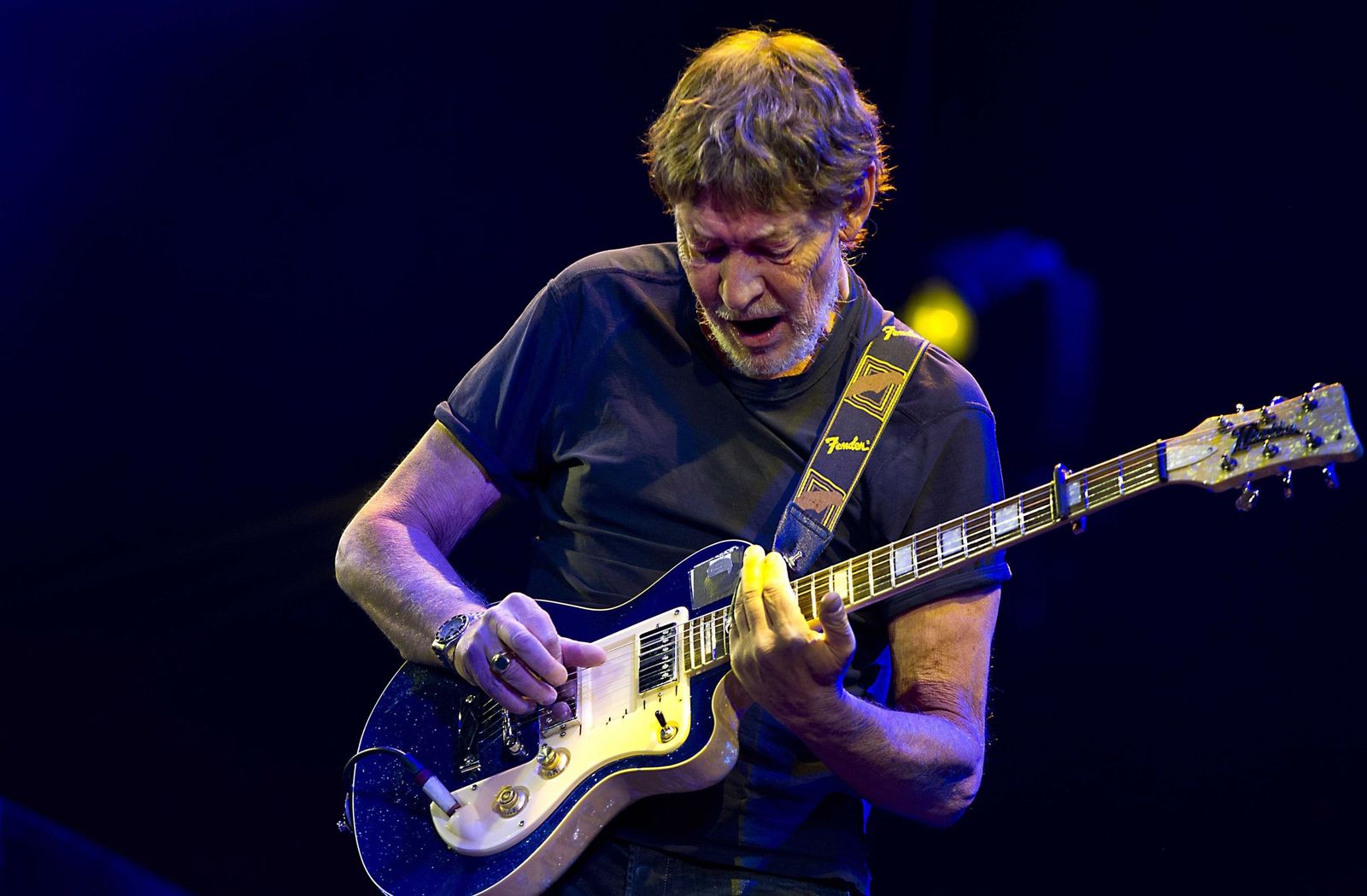Hernán Ruiz II y la iglesia prioral de Aroche
Patrimonio en la Sierra
El autor profundiza en la historia del templo de Nuestra Señora de la Asunción, en Aroche, que aguarda su restauración, para entender la importancia y singularidad de su construcción

Bastante se habla en estos días de la restauración de la Iglesia prioral de nuestra Sra. de la Asunción de Aroche, muchas esperanzas están puestas en la rapidez del proceso y consecución de las fuentes de financiación. En este camino de estudio e investigación, sin duda, habrá que tener en cuenta cuestiones como su construcción a lo largo de más de un siglo, lo que hace que tenga una mezcla de estilos artísticos, las condiciones climatológicas de una comarca con abundantes precipitaciones o la llamada enfermedad de la piedra. Pero también, como le transmitía a la delegada de Cultura, Teresa Herrera, creo que la clave de bóveda está en el hecho de ser una Iglesia inacabada y mal terminada, lo que ha condicionado y condiciona su estado de conservación. A ello se ha unido el “tejado sí, tejado no” y la mano de los arquitectos, unos con mejor fortuna que otros, que han llevado a cabo múltiples restauraciones desde prácticamente el mismo momento que quedó inconclusa en los inicios del siglo XVII.
Dejando que las partes trabajen, nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena suministrando conocimiento de los grandes arquitectos o maestros mayores que intervinieron en ella y le dieron la dimensión que actualmente tiene. Hablaremos hoy de aquel que hizo, entre otras cosas, dos soberbias portadas que hoy son orgullo de los establecimientos religiosos andaluces y le confirieron a la Iglesia arochena un lenguaje nuevo, el Renacentista.
Aquel día de principios de la década de los sesenta del siglo XVI en el que el maestro Hernán Ruiz II (1514-1569) llegó a Aroche para acometer trabajos debió de quedar sorprendido por la arquitectura militar que abrazaba a la población inscribiendo al caserío en su interior a la vez que observó la importante empresa que enfrentaba, pues la Iglesia mandada a construir en tiempo de los Reyes Católicos (1483) se encontraba a medio hacer. Se había terminado la torre y los muros perimetrales del primer tramo y se llevaba a cabo una importante labor de cantería. También estaban ya en pie los pilares y las bóvedas nervadas góticas del primer tramo y la sacristía. Llegaba el cordobés en los últimos años de su vida, pero con el empuje y la satisfacción de haber sido nombrado recientemente maestro mayor de obras de la Archidiócesis de Sevilla.

Aroche era entonces una población insegura con una frontera indefinida con el reino de Portugal, lo que generaba enfrentamientos por los aprovechamientos con vecinos de otras poblaciones tanto portuguesas como españolas. El crecimiento demográfico estaba llevando a su concejo a hacerse con tierras de aprovechamiento comunal y baldíos reales para adehesarlas y dedicarlas a la ganadería. Los ganados ovejunos mesteños del Norte de España, muchos de ellos de las Sierras de Urbión y la Demanda, seguían llegando por las cañadas reales en trashumancia para pasar el invierno en estos espacios sureños, lo que provocaba escasez de tierras para los naturales. La subsistencia en un espacio aislado y peligroso hará que muchos vecinos vean en estos momentos como única salida embarcarse hacia América en el puerto de Sevilla. Y en medio de todos estos avatares el Arzobispado de Sevilla levantaba una gran Iglesia.
A nuestro arquitecto Hernán Ruiz II estas tierras arochenas no le eran ajenas, en 1544 las había tenido que cruzar huyendo hacia Portugal por una cuestión de deudas. También debió de pensar en la importante carga de trabajo que tenía por delante, pues estaba obligado a visitar cada una de las obras por lo menos una vez al año. Así figuraba en la escritura de 27 de mayo de 1562 donde se le encargaban actuaciones en las Iglesias de Aracena, Aroche, Encinasola, Cumbres Mayores, El Cerro de Andévalo, Utrera, Arcos de la Frontera, Morón de la Frontera, Espera y Jerez de la Frontera. Sin embargo, tenía a su favor una gran capacidad que le permitiría llevar la dirección de varias obras a la vez.
En Aroche observó nuestro agudo arquitecto que los tiempos habían cambiado y que debía continuar el edificio con un nuevo lenguaje, el renacentista, rico en elementos constructivos y ornamentales. Y todo ello debió de producirse entre consejos e ideas de los elementos del clero que componían la numerosa nómina eclesiástica de la parroquia.
El alma del cantero salió rápidamente y decidió dejar su impronta con el labrado en granito de dos portadas laterales que hoy son uno de los principales avales del arte andaluz. Al Sur colocó la llamada del Sol y al Norte la de Las Flores o también conocida vulgarmente como del cementerio, de hecho, actualmente todavía se conservan algunas criptas de familias hidalgas. Debió dibujarlas antes con sus frontones y remates en la más pura tradición plateresca, pero las aligeró de decoración. Hoy aún se conservan en la Iglesia las marcas de los canteros fundamentales para señalar su trabajo y cobrar sus correspondientes estipendios.
Además, como ponen de manifiesto historiadores como Manuel Jesús Carrasco Terriza, Juan Miguel González, Alberto Oliver, Alfonso Pleguezuelo o José María Sánchez sustituyó las gárgolas góticas del primer tramo por otras en forma de ménsulas y los arcos apuntados de las ventanas pasaron a vanos rectangulares. En el interior cambió los pilares por una estructura semicolumnaria y en lugar de bóvedas estrelladas puso otras de nervaduras diagonales y concéntricas.
Gracias a las publicaciones del historiador del arte, Antonio de la Banda y Vargas, también sabemos que el cordobés Hernán Ruiz II llamado en otros lugares “el Joven” procedía de una familia de canteros que durante cuatro generaciones habían tenido un gran papel en la arquitectura renacentista de la Baja Andalucía. Y seguro que él se sentía más cantero que maestro de obras. Con su gran perspicacia y acostumbrado a los viajes seguro que recordaba perfectamente cómo trabajar la piedra con la maestría y enseñanzas que le había transmitido su padre, Hernán Ruíz I, también maestro mayor de la catedral-mezquita de Córdoba y Diego de Siloe, recorriendo una senda que lo llevó desde el tardío plateresco hasta una arquitectura más pura de fórmulas manieristas.
Aprovechó la oportunidad que se le había presentado en aquella ciudad, Sevilla, centro entonces del mundo, cosmopolita y rica, en la que se llevaban a cabo muchas obras con la plata llegada de América. La pertenencia de la Iglesia de Aroche al Arzobispado le posibilitaba intervenir en las obras que habían comenzado, como hemos apuntado, a finales del siglo XV por Juan de Hoces.
En 1530 el concejo de Córdoba le había otorgado el título de maestro cantero siendo un niño de 16 años, por lo tanto, conocía la piedra y estaba perfectamente capacitado para diseñar las portadas que iba a realizar en Aroche. En 1547 había sido nombrado maestro mayor de la catedral de Córdoba, realizando diversas actuaciones. Once años después arribó a Sevilla como maestro mayor de obras del Hospital de las Cinco Llagas. Su imparable carrera continuará al ser nombrado maestro mayor del concejo de Sevilla en 1560 y dos años después del Arzobispado de Sevilla gracias al provisor Juan de Ovando. Esta posición hará que intervenga en múltiples actuaciones en las hoy provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz y Córdoba.
Su cultura humanista le llevó a escribir un tratado de arquitectura, Libro de arquitetura, donde dejo indeleblemente escritas sus teorías y que hoy se conserva en la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Su interesante capítulo de los relojes de sol fue tomado en cuenta por el hacedor del que actualmente se encuentra en la Iglesia prioral de Aroche, cuya fecha de ejecución es 1609.
En los años que duraron las obras en la Iglesia arochena es posible que visitara la población en varias ocasiones, sin embargo, no ha quedado constancia documental de ello. De lo que tenemos certidumbre es de que llevó a la arquitectura renacentista a unos niveles de excelencia que han logrado engrandecer y situar sobre el mapa a poblaciones onubenses como Aroche, Aracena, El Cerro de Andévalo o Encinasola.
Este genial alarife es considerado por gente tan autorizada como el doctor en historia del Arte, Alfredo J. Morales, uno de los arquitectos españoles más sobresaliente del siglo XVI, lo que ha despertado un deseo de estudio por parte de diversos investigadores que han puesto de relieve su capacidad creativa, su elegancia en el lenguaje arquitectónico, la resolución de complejos problemas estructurales, su conocimiento de los tratados de arquitectura y su dominio del dibujo.
Cuando murió Hernán Ruiz II en Sevilla en 1569 contaba con 61 años y se llevó la a la tumba la satisfacción de construir un símbolo andaluz como es el remate renacentista de la Giralda de Sevilla con su cuerpo de campanas. Aquel cantero había sido todo lo que podía desear un constructor o maestro mayor de obras. Se marchaba así uno de los arquitectos más geniales del arte andaluz y hoy podemos visitar su tumba en la catedral de Sevilla.
También te puede interesar
Lo último