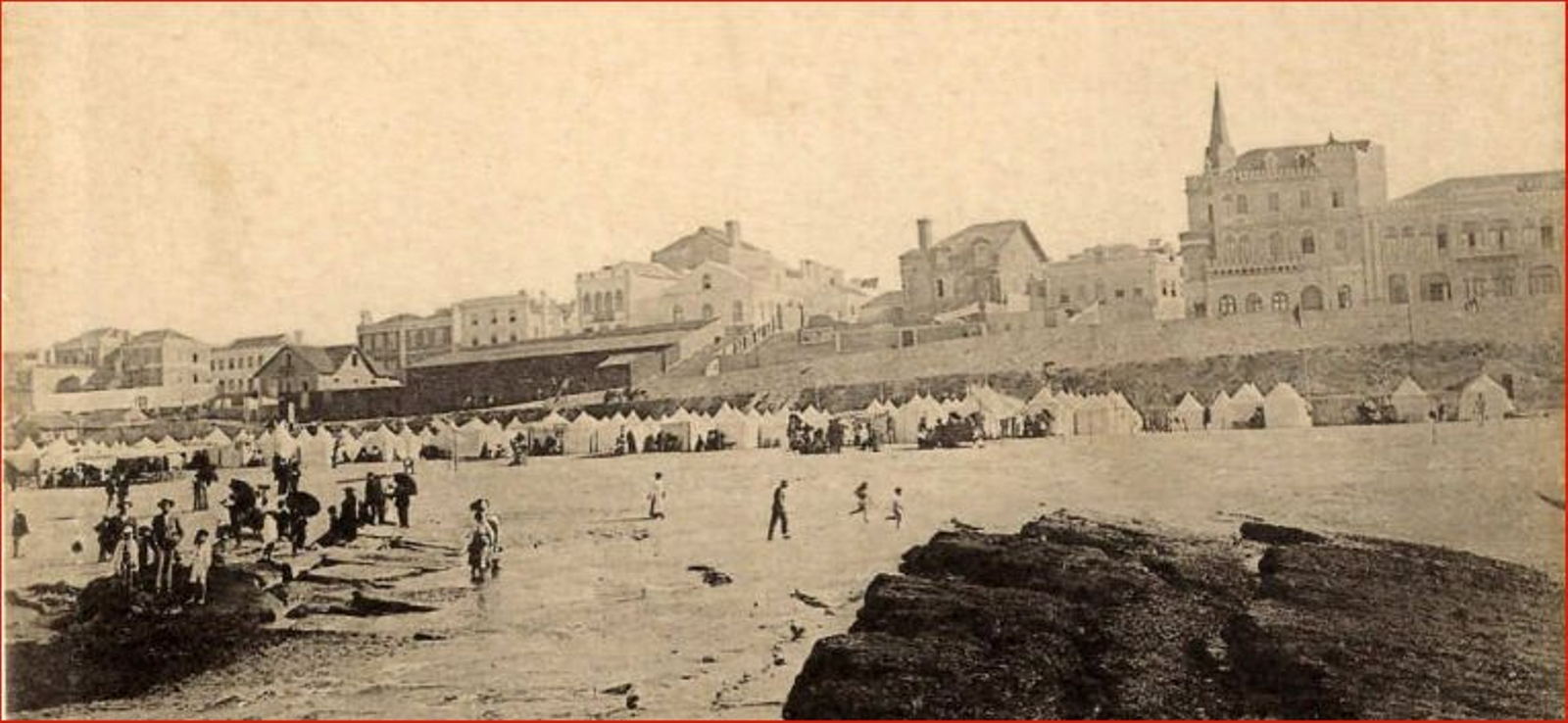Desengaños rumbo a Jerez y Sevilla
Crítica de Música

Lo primero que se encuentra uno al entrar al recinto del Rumbo al Mar, es un espectáculo de restauración y hostelería, con mesas y manteles dispuestos desde la barra-cocina hasta la misma tarima del propio escenario, donde el que viene ex profeso a ver y escuchar no sabe dónde ponerse, y se encuentra a todas luces desubicado y fuera de sitio. Y allá a lo lejos, a muchos metros de distancia de la escena, diríase que como mero elemento testimonial (por no decir decorativo), se encuentra el respetable. Quiere decirse, detrás de todos los que han venido a comer, están los que sólo (¡ay, sólo!) vienen a escuchar. Los que, sencillamente, se supone -aquí prácticamente todo es un suponer- habrán recurrido al cauce normal de pasar por taquilla para ver un espectáculo musical, que es de lo que se trata y lo que se anuncia.
Desde aquí, no tengo nada que objetar ni en contra del gremio de la restauración y la hostelería, ni en contra de los que disfrutan/disfrutamos del buen yantar. Sí huelga decir que espero se le otorgue a cada cosa el lugar que merece, que lo circunstancial no condicione lo nuclear, y que todo el público merezca la misma consideración en ese marco donde disfruté de tantos grandes del flamenco durante varios años. Podríamos abundar en más detalles, pero todos son causa o consecuencia del panorama dibujado más arriba.
Así que, tras ese pequeño-gran desengaño inicial, conseguimos ubicarnos con la noticia de que se cae del cartel, por motivos de enfermedad, esa gran saetera y currante de las tablas que responde al nombre de Ana de Caro, a la que deseamos pronto restablecimiento.
Entre la inconmensurable llama avivada en el mentidero de la porfía por el cante gitano y el cante flamenco, emerge la enriquecedora figura de Melchora Ortega. Como ocurre con Aurora Vargas, la formación y la disciplina pierden su sentido cuando se asoman a la gruta abisal. En el caso de Melchora, el propio cante se sabe remolino entre la cartilla y el grito, entre la pluma y la navaja, entre el catecismo y el crucifijo. La jerezana comienza por tientos tangos tras una breve presentación a su estilo. Esos tangos salerosos y pintureros de El Chaqueta, preñados de esencias de barrio marinero. Por seguiriyas, parece convocar a los mismísimos astros. Era una joven Ortega la que, allá por 1998, confesaba a la prensa que "las mujeres no hacen cantes grandes como la soleá o la seguiriya; se quedan en los cantes festeros. Ya no es como antes que los padres o los maridos no las dejaban, es un problema personal de cada una". Al menos así era como aparecía en los papeles. La seguiriya es ahora su "palo favorito", o eso reconoció el sábado, y después de darles un largo remate, y tras una serie de dedicatorias, emprende una sucesión de fandangos de "su tierra", apelando al mismísimo duende de los Agujetas en este particular, y a leyendas como Sernita en general (la seguiriya), para echar luego el cierre por bulerías inapelables, en una actuación, a mi entender, demasiado corta.
Llegado el momento del intermedio vuelven las soberbias presentaciones, todo hay que decirlo, a cargo de Esther Gómez, suscintas y precisas en estos tiempos tendentes a la farragosidad, la pompa y el boato. En esta ocasión, da entrada al grupo de baile de Rafael Campallo, cuerpo central de la noche, destinatario irremediable de olés, y momento de pellizco necesario y espontáneo. Las campallerías son esa suerte de piezas casi retazadas, de difícil o costosa ligazón en su conjunto, preparadas tal vez en su desarrollo pero guardando el alma casi en un segundo. Más bien fuera de la órbita del racial molinete o la pirueta, Campallo oscila cual sencillo capote corporal que casi ejecuta por naturales y sin florituras, a excepción hecha de ese escorzo de la garza, momento iconoclasta que recuerda, aunque sólo sea por mera asimilación, al paso de los Galván. José Méndez y Javi Rivera le hacen malagueña y tarantos, la taranta del Cojo de Málaga, o tangos, entre otros. Aunque la segunda parte de su actuación, por alegrías, resulta aún más interesante. Al borde del taconeo imperceptible, el bailaor bascula de lo natural al agotamiento físico y la extenuación más ostentórea, por la incesante exploración del detalle hasta el detenimiento casi completo, al fin, obligado a detenerse un segundo y respirar, como pocas veces pudo verse.
Poco más allá de la una de la madrugada, sale a escena el torrencial José Valencia con Juan Requena a la guitarra. Su decir firme y sereno emprende unos tientos tangos de ejecución muy original y con mucha ligazón. Continúa por malagueñas y abandolaos. Llegan luego las cantiñas y, por seguiriyas, Valencia prácticamente estalla en la noche recordando la mejor época del de la Tomasa, o los ecos ancestrales de Manuel Torre. Cierra con unas bulerías correctas, despidiéndose ante la queja -más que salvable- de que ninguno de los intervinientes se haya rendido a los cantes de nuestra tierra. Una mera pretensión localista sin mayor repercusión. Más valdría abandonar ciertos caprichos baladíes y adoptar una postura más exigente frente a las -a veces- leoninas pretensiones de los programadores de eventos.
También te puede interesar
Lo último