Cuentan de Ptolomeo III Evergetes (282-222 a.C.), uno de los reyes helenísticos de Egipto, que fue un piadoso soberano preocupado por el bienestar de su pueblo, algo nada corriente entre los gobernantes del mundo antiguo: restauró templos, elaboró un nuevo calendario solar, construyó acueductos y otorgó el derecho de ciudadanía a los judíos alejandrinos, todo lo cual le ha valido que hoy el término “evergetismo”, usado sobre todo por los historiadores, haga referencia a las donaciones de la élite en beneficio de una comunidad. En cualquier caso una acción benefactora digna de alabanza.
Sin embargo, la compasión hacia plebeyos y menestorosos fue un sentimiento desconocido a lo largo de milenios por el poder; no existe piedad alguna hacia el otro. La construcción de un acueducto o correr con los gastos de los juegos en el circo para divertimiento del populacho fueron vistos por césares y élites, al igual que los periódicos repartos gratuitos de trigo y aceite, como formas preventivas de evitar los temidos levantamientos y desórdenes de la muchedumbre. La obligación moral del Estado acerca de atender las necesidades colectivas en la polis no se hizo presente casi hasta la Edad Contemporánea.
Pero mucho antes de que apareciese esa preocupación social del Estado y de los más ricos, hace más de dos mil años, en tiempos de Octavio Augusto, unos marineros contaron cómo al costear cierta isla del mediterráneo escucharon una poderosa voz que gritaba: “El gran Dios Pan ha muerto”. Y sí, la selvática deidad de las grandes correrías orgiásticas dio paso a una divinidad muy distinta. Durante los mil ochocientos años que siguieron, en las naciones y pueblos de Occidente, el antiguo evergetismo desapareció dando paso a la idea de “amar al prójimo como a uno mismo”: no fue un cambio menor del imaginario colectivo: jefes y etnias interiorizaron en lo más profundo que ese amor era el único camino de salvación personal. De ahí vino –y no de otro sitio–, en el siglo de las Luces, de la Ilustración, de los “filósofos” y de la Enciclopedia el concepto de “filantropía” que hoy en el siglo XXI recibe el nombre de solidaridad. Filantropía, no obstante, que a pesar de su origen no es lo mismo que amar al prójimo.
Prójimo significa “próximo”, de modo que amar al prójimo quiere decir echar una mano al vecino, al hermano, al mendigo de siempre en nuestro barrio, al amigo que tiene un problema, cosas todas bien concretas sobre personas concretas con nombre y apellidos. Filantropía, por el contrario, es amar al hombre abstracto, a la humanidad entera, una acción que obliga a poco pues es difícil amar de verdad a “lo que no se roza” (dicen los gitanos). Voltaire amaba mucho a la humanidad pero era accionista de una compañía delicada al tráfico de esclavos negros. Seamos sinceros, únicamente se quiere a lo que tenemos cerca, lo otro es una representación más o menos conseguida.
Por eso la palabra “solidaridad” resulta a veces tan poco seria e incluso hipócrita. “Un euro para Sumatra” reclamaba una cadena de televisión a fin de paliar los destrozos provocados por un maremoto en aquella lejana isla, y sin duda, cuando uno enviaba el euro se sentía orgulloso de su buena acción y libre de nuevos compromisos con las víctimas de la catástrofe. Ese fue el sentimiento de Voltaire al recibir la noticia del terremoto de Lisboa que arrasó la ciudad: escribir una sátira contra quienes pensaban vivir en “el mejor de los mundos posibles” hecho por Dios. Son frecuentes asimismo solidaridades un tanto confusas como la expresada hacia aquella dama de alta cuna que no cumplió con su deber y murió en un accidente: fue cosa de ver el altar laico alzado por la muchedumbre en el lugar exacto de su muerte y repleto de ositos de peluche y velitas encendidas en el suelo. Y también hemos visto en la TV chapuzones solidarios y sostenibles en pleno mes de agosto en algunas playas españolas, por más que en este caso no quedase claro el motivo de la solidaridad.
Quizás ahora, en este momento cuando escribo, algunos lectores piensen que es de un horrible egoísmo ocuparse tan solo de lo cercano. Pero no. Sostiene Isaiah Berlin –y la evidencia histórica le ha dado la razón– que a mayor igualdad menor libertad, y a mayor libertad menos igualdad; creo, entonces, que si cada ser humano atendiese a su vecino necesitado de ayuda en muy poco tiempo desaparecerían de la faz de la tierra todas las desigualdades injustas sin merma alguna de libertad.
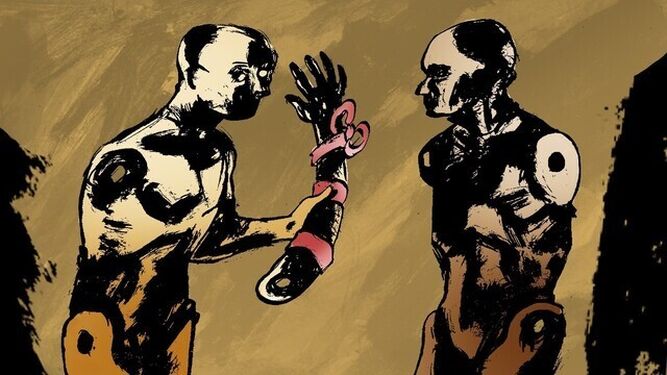




Comentar
0 Comentarios
Más comentarios